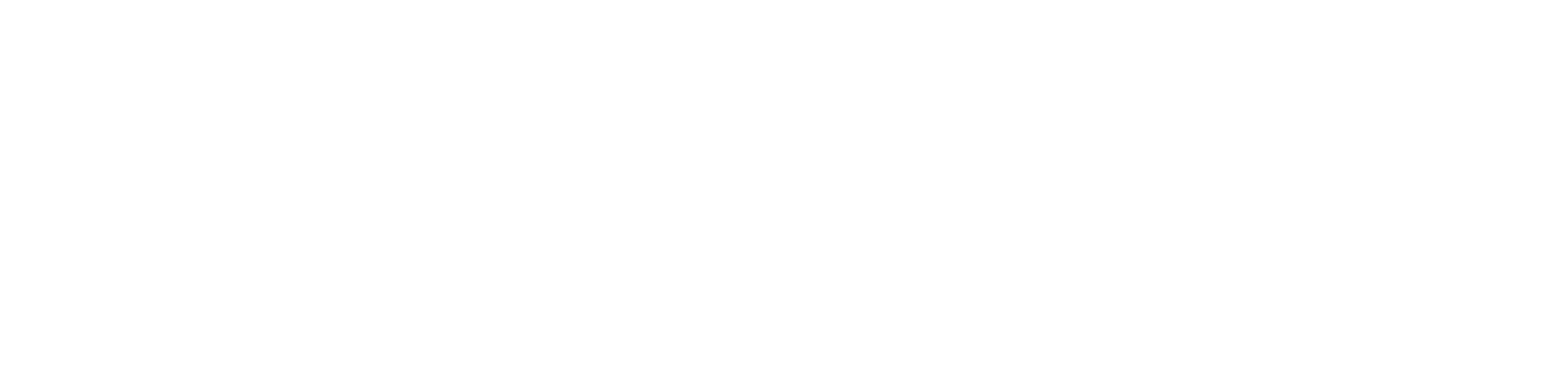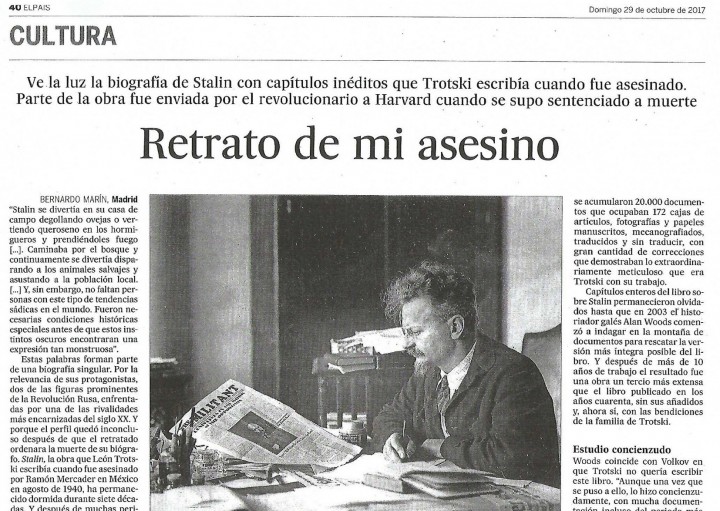A mediados de octubre de 1895, el grupo de Lenin se fusiona con el grupo de Vilma quien posé una imprenta. 17 personas conforman la “Unión de Lucha por la Liberación de la Clase Obrera”. Entre los presentes se encuentran siete estudiantes, cinco ingenieros, un médico y una comadrona. Son elegidos para el Comité Central Lenin, Martov -como parte del grupo de Vilma-, Krupskaia, el obrero Babushkin –quien había participado en la huelga motivo del primer volante de Lenin-. Los militantes se repartirían en tres grupos de acción –repartidos en las zonas estratégicas de influencia del grupo-, más una sección editorial dirigida por Lenin, encargada de sacar toda clase de material de agitación y propaganda.